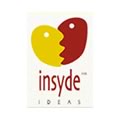Martín nunca se imaginó que un accidente le permitiría conocer detalles sobre la muerte de su padre. Fue la explosión masiva de un centro de almacenaje de municiones de una base militar en la capital guatemalteca en 2005, que propició que él y 119 archivistas más, conocieran los archivos de la antigua academia de policía, donde antes se ubicaba la Isla, una temida cárcel clandestina y que hoy en día alberga el Archivo Histórico de la Policía Nacional. El descubrimiento de 80 millones de documentos permitió conocer a detalle el dolor y el drama de más de 200 mil víctimas mortales y 45 mil desaparecidos que dejó la guerrilla guatemalteca. Sin sellos oficiales, ni firmas, pero con la disciplina metódica que da el entrenamiento militar los miles de legajos retratan a detalle nombres, fotos, edades, fechas, lugares de detención, métodos de tortura, violaciones, asesinatos y fusilamientos: el funcionamiento de un sistema de terror que funcionó durante años, quedando impune por una supuesta falta de pruebas.
El caso guatemalteco es apenas uno de los muchos en los cuales los archivos han jugado un papel fundamental en la lucha contra la impunidad, el establecimiento de responsabilidades y la preservación de la memoria, principalmente en países que participaron en guerras o vivieron guerrillas y que transitaron de regímenes militares o autoritarios a unos más democráticos.
Sin embargo, en México, el debate aún no queda zanjado. A unos días de la instalación formal del Sistema Nacional de Transparencia en donde participarán el INAI, INEGI, ASF, órganos garantes de acceso a la información de los estados y AGN falta definir qué tipo de política pública se implementará para el manejo y acceso a los archivos denominados histórico-confidenciales.
El debate surge porque la nueva Ley General de Transparencia establece claramente los criterios de acceso a información de interés público así como los mecanismos para evitar el cierre arbitrario de la misma. Sin embargo, días antes de su promulgación y de un día para otro, SEGOB decidió cerrar el acceso directo a los archivos de la Galería 1 del Palacio Negro de Lecumberri. No se trata de cualquier documentación. Durante el Gobierno del Presidente Fox, en esta galería se ubicaron los archivos de la extinta Dirección Federal de Seguridad así como una serie de documentos fundamentales para entender la “Guerra Sucia” y otros momentos clave de la historia de México. Estos archivos no sólo permitieron diversos trabajos históricos y periodísticos sino que su apertura fue principalmente un acto de congruencia democrática.
En 2011, el art. 27 de la Ley Federal de Archivos volvió a abrir la puerta a la opacidad estableciendo la posibilidad de clasificar información por 30 años a partir de la fecha de creación de un documento considerado histórico-confidencial o hasta por 70 años si acaso ese documento contiene datos personales que afecten la esfera íntima del titular o si la utilización “indebida” puede dar origen a la discriminación o conlleve a algún riesgo para éste. Como bien lo señala el Senador Alejandro Encinas, esta disposición responde a la inercia de un país en el que la información se esconde o desaparece para la protección política y la impunidad. Organizaciones sociales como Artículo 19 e instituciones como el INAI han sido bastante sensibles a este tema y por ello han lanzado el proyecto “Memoria y Verdad”, orientado a brindar información relacionada con violaciones graves a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad. No obstante, más allá de las voluntades se requiere también una política pública cimentada en un marco normativo coherente con la reforma constitucional. La nueva Ley General de Archivos aún pendiente de elaboración y discusión habría de ir en ese sentido, garantizando el derecho de ciudadanos a la memoria, a la verdad, a la información pública, histórica y actual sin que haya posibilidad de desaparecer u ocultar expedientes relevantes para la ciudadanía.