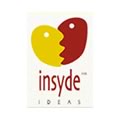Ahora que la explicación predilecta sobre los problemas que dañan a la educación en México ya está en prisión, se ha vuelto imperativo mirar hacia otras partes y reconocer que los desafíos de esa política nodal siguen intactos y siguen esperando una definición completa, capaz de abandonar la coyuntura y la declaración del día.
A la luz de la evidencia disponible, hay al menos tres enemigos principales que amenazan la reforma educativa y ninguno de ellos está encarnado en un solo individuo: el primero es la fragmentación de esfuerzos que se origina en los programas de la propia Secretaría de Educación Pública. Tal como lo ha documentado la Auditoría Superior de la Federación —en la evaluación de esa política publicada apenas en febrero— las piezas que componen la función educativa están desconectadas: las escuelas, los maestros, los alumnos, las familias, los programas y el entorno no están articulados entre sí y cada paso diseñado para corregir alguna de esas piezas influye y daña, inexorablemente, a todas las demás.
Confinadas en explicaciones parciales del problema general o subordinadas a los modelos académicos de moda, las decisiones que se han ido tomando tras la descentralización educativa de Zedillo desde hace ya veinte años y hasta hoy, no han conseguido armar ese rompecabezas. En la jerga de las políticas públicas, se dice que los problemas no pueden resolverse mientras no sean “desempacados” de las cajas en que se presentan y, por lo tanto, mientras no sean comprendidos en cada uno de sus componentes. Y así le ha sucedido a la educación en México: los gobernantes oprimen los botones de sus mandos a distancia, exigiéndole a una caja hermética que comience a funcionar.
El segundo enemigo es la indefinición de lo que se espera de la educación y, en consecuencia, de cada uno de sus operadores principales y de sus resultados. Pasamos de inventar identidades e impartir conocimientos, a generar habilidades y destrezas y, ya en el 2011, comenzamos a promover competencias personales, sin solución alguna de continuidad. Cambios radicales y desacoplados que sólo han servido para reconocer que, a la postre, no son las escuelas y los maestros los que producen éxitos educativos —salvo excepcionalmente—, sino las familias, el entorno y el talento de los niños.
Y de aquí el tercero y el más difícil de los enemigos. Como ha observado Lizbeth Mendoza en sus primeros estudios doctorales (CIDE), si alguna vez la educación que imparte el Estado se definió como el instrumento principal para producir movilidad e igualación social, hoy es la desigualdad de origen la que está generando los mayores despropósitos en las tareas educativas. Si no hubiera pobres hacinados en ciudades, ni regiones marginadas, ni escuelas prácticamente abandonadas, ni comunidades indígenas al borde de la hambruna, ni familias que apenas sobreviven cada día, los resultados de nuestra educación serían equivalentes a los de Finlandia o Suecia.
Pero el punto es que hoy, al contrario de lo que buscaba Vasconcelos o soñó Torres Bodet, la educación que imparte el Estado no sólo es víctima de esas desigualdades múltiples —que lo mismo afectan a los niños que a sus profesores—, sino que además tiende a acrecentar las diferencias. A pesar de los caudales de dinero que fluyen hacia esa política, solamente se salvan quienes tienen la fortuna de nacer en el entorno apropiado, en el lugar correcto, con la familia adecuada y con la genética propicia. Es decir, quienes de todos modos saldrían adelante.
Sin embargo, la educación pública no está hecha para reiterar las diferencias sino para combatirlas. Y eso nunca se conseguirá mientras no sean reconocidas a cabalidad las causas que están produciendo ese efecto ominoso. Para desempacar ese problema, primero hay que leer las instrucciones.
Fuente: El Universal