Por Jorge Javier Romero/Sin Embargo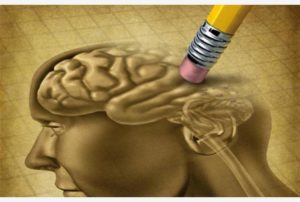
En este recuento de las miserias presidenciales que me ha tocado atestiguar a lo largo de 65 años, ha quedado claro que todos los mandatarios dejaron su estela de abusos, errores y cinismo. Algunos reprimieron con saña; otros administraron el desmantelamiento del Estado con una mezcla de arrogancia ilustrada y desprecio social; los más actuaron como meros administradores del botín político. Pero ninguno mostró el descaro sistemático, la impunidad discursiva y la brutal capacidad destructiva de Andrés Manuel López Obrador. Si esta es, como él insiste, la cuarta transformación, no lo es por haber rescatado al país del desastre, sino por haber encabezado —con recursos públicos y respaldo popular— el asalto más metódico a la arquitectura institucional de la República desde el derrumbe del viejo PRI. Convirtió su pretendida cruzada contra la corrupción en coartada para afianzar lealtades, lavar pasados, recompensar incondicionales y justificar el reparto discrecional del poder y los recursos públicos. Su Gobierno perfeccionó los abusos del pasado con una narrativa redentora y un aparato propagandístico en celo permanente. Todo envuelto en la arrogancia mesiánica de quien se asume dueño de la Patria y administrador único de la historia.
Si hay un área donde su desprecio por la evidencia y su inclinación por la ocurrencia quedaron expuestos sin ambages fue la salud. En nombre de la austeridad y del combate al neoliberalismo, destruyó el Seguro Popular, un sistema con limitaciones, sí, pero que había ampliado la cobertura médica para millones. Lo reemplazó por el esperpento llamado INSABI, que ni siquiera tuvo reglas de operación antes de colapsar. El resultado fue una regresión brutal en el acceso a servicios, que afectó sobre todo a quienes más lo necesitaban.
Durante la pandemia, López Obrador actuó como si el virus fuera un invento de sus adversarios o una fatalidad ineludible. Se negó a establecer un ingreso mínimo de emergencia que permitiera resguardarse. Despreció el cubrebocas, difundió desinformación desde la tribuna presidencial y apostó todo al discurso de un pueblo sabio que, según él, se portaba bien. En lugar de reforzar al Estado, lo debilitó. Delegó en funcionarios ineptos la estrategia sanitaria, ignoró los llamados de expertos como Julio Frenk y Salomón Chertorivski, y prefirió una narrativa triunfalista basada en cifras amañadas y abrazos de utilería.
A eso se sumó la catástrofe del desabasto de medicamentos, especialmente para niños con cáncer. Las compras consolidadas se volvieron un lodazal burocrático, las cadenas de suministro colapsaron, y la propaganda oficial quiso convertir un crimen de omisión en una gesta anticorrupción. Ricardo Raphael lo ha documentado con precisión: el sistema de salud se vino abajo no por falta de recursos, sino por negligencia, improvisación y soberbia. Nunca se trató de garantizar derechos; se trató de consolidar poder.
Pero la marca indeleble del sexenio de López Obrador fue la entrega obscena del poder civil a las Fuerzas Armadas. Ningún Presidente de la era contemporánea, ni siquiera Calderón, les otorgó tanto, ni con tal desparpajo. No sólo les confió el mando de la seguridad pública mediante una Guardia Nacional —en la práctica, un reciclaje militar—, sino que convirtió al Ejército y la Marina en operadores de obras, distribuidores de medicinas, constructores de aeropuertos, empresarios turísticos, ferroviarios, vigilantes migratorios y hasta repartidores de libros de texto. Lo hizo sin controles, sin contrapesos, sin transparencia. Por convicción ideológica y por complicidad política.
Los militares dejaron de ser actores subordinados al mando civil para convertirse en socios del poder, como no lo habían sido en un siglo. Recibieron presupuestos opacos, excepciones legales, canonjías fiscales y la promesa de impunidad. A cambio, ofrecieron al Presidente la lealtad que no exige cuentas. La Constitución fue trastocada para ponerlos por encima de las instituciones civiles y se les eximió, de facto, de la fiscalización republicana. López Obrador no desmilitarizó nada: consolidó una dictadura militar legalizada.
Todo ello, además, en nombre de un supuesto pragmatismo que no resolvió la violencia ni la inseguridad. Las tasas de homicidio permanecieron altísimas. Las desapariciones aumentaron. Las masacres sólo desaparecieron en la propaganda. El control territorial de los grupos criminales se extendió. Y los militares, lejos de pacificar, se convirtieron en una fuerza de ocupación que reprime migrantes, impone miedo y se administra a sí misma con creciente autonomía. El Ejército se volvió juez y parte. Y el Presidente, su primer cómplice.
La Constitución que deja como herencia es la peor de las muchas malas que ha tenido México: una contrarreforma autoritaria disfrazada de redención popular. En seis años desmanteló, artículo por artículo, buena parte de la arquitectura institucional que permitió la transición democrática. Lo hizo mediante reformas legales y constitucionales, creando un nuevo andamiaje concentrador del poder. Eliminó contrapesos administrativos al desaparecer órganos autónomos con funciones técnicas esenciales. Convirtió al Poder Judicial en blanco de una ofensiva orientada a someterlo, a través de una elección masiva y grotesca de jueces, magistrados y ministros, sin condiciones para el voto informado ni garantías de profesionalismo. Reescribió las reglas del juego desde el Ejecutivo para imponer una Constitución hecha a su imagen y semejanza. Y lo peor: dejó ese marco deformado a una Presidenta sin voz propia, pero con mayoría calificada para consumar el desastre.
Frente a la andanada propagandística contra Ernesto Zedillo, que pretende inflar supuestos errores para borrar las infamias recientes, la comparación entre su gestión y la de López Obrador resulta letal para el amado líder. El FOBAPROA fue una medida costosa e impopular, pero necesaria: evitó el colapso financiero y permitió estabilizar la economía. Fue debatido y aprobado en el Congreso, no una maniobra en la sombra. Segalmex, en cambio, fue un robo descarado, diseñado desde el poder, sin controles, sin transparencia, sin castigo. El INSABI no fue un error de cálculo, sino una demolición deliberada del sistema de salud pública que dejó sin atención a millones. Zedillo apostaba por el conocimiento técnico y la institucionalidad. López Obrador, por el capricho ignorante, la improvisación vengativa y la obediencia ciega. Sus megaproyectos opacos, sus contratos reservados por décadas, su pacto con monopolios amigos, su red de protección a empresarios afines, su coartada de “austeridad” usada para financiar una red clientelar: todo confirma que no combatió la corrupción, sólo la trasladó de bando.
Zedillo podrá haber sido distante, parco, falto de carisma, pero fue un demócrata que propició, por primera vez en la historia, una Suprema Corte realmente autónoma y elecciones libres. En cambio, cuando se disipe la niebla de la propaganda, López Obrador será recordado como un demagogo autoritario, artífice de una nueva coalición reaccionaria que consolidó al Estado como un instrumento de protección de privilegios y un botín para garantizar lealtades.




































































