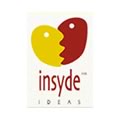El régimen político que se ha venido construyendo a golpe de reformas, no responde a un modelo previamente concebido sino que ha sido el producto de las negociaciones pragmáticas entre partidos. Es un híbrido entre presidencialismo y parlamentarismo, mediado por una larga lista de órganos autónomos de Estado que, para desesperación de politólogos, no corresponde con ninguna de las categorías analizadas por Juan Linz, Guillermo O’Donnell, Samuel Huntington o cualquier otro de los clásicos. No faltará quien lo llame el “modelo mexicano de régimen político”.
Tiende dos características fundamentales y una secundaria. Entre las primeras sobresale que las funciones sustantivas del Estado se han venido trasladando hacia los nuevos órganos autónomos, gobernados casi todos por cuerpos colegiados, cuyos integrantes serán nombrados por alguna de las cámaras legislativas, mediante mayorías calificadas y vetos o contrapesos más o menos explícitos del Poder Ejecutivo. En ese territorio constitucional conviven (o convivirán) la organización electoral, el control de la política monetaria, la defensa de los derechos humanos, la procuración de la justicia, la regulación de la competencia económica y de las telecomunicaciones, la transparencia y el acceso a la información, la fiscalización y la persecución de la corrupción, la evaluación de la política social y el control de la energía, entre otros temas nodales del Estado.
Dicho de otro modo: la gestión electoral, la regulación y el control de los principales factores económicos, la conducción de la política social, la protección de la justicia y la garantía de los derechos fundamentales ya no formarán parte de las atribuciones exclusivas del poder ejecutivo, sino de ese vasto conjunto de órganos autónomos nombrados por el Legislativo. Y de aquí la segunda característica fundamental del nuevo modelo híbrido: el predominio de los aparatos partidarios sobre los poderes formales del Estado, cuyas mayorías parlamentarias decidirán el destino de esos órganos, sin asumir ninguna corresponsabilidad sobre el éxito o el fracaso de sus gestiones o sus resultados.
La secuela secundaria de todo ese proceso construido sobre las rodillas —es decir, sin ninguna mente genial que lo haya concebido antes— es la derrota explícita del sistema federal y la vuelta al centralismo, pues cada uno de esos órganos ha sido diseñado para gobernar una zona crítica del Estado mexicano en su conjunto, restando facultades a las entidades de la federación. Estas ya no organizarán sus elecciones, ni intervendrán (más que marginalmente) en el control de sus economías, ni podrán oponerse a la apertura y al control de sus gestiones cotidianas. Todo eso habrá pasado a los órganos autónomos de Estado y, en consecuencia, al control político de los aparatos partidarios.
Al concluir la edificación de este nuevo régimen político, alguien querrá leer entre sus líneas la reconstrucción deliberada del presidencialismo. Y tendrá razón, siempre que el partido que respalde al Presidente conserve la fuerza suficiente para imponer sus decisiones al Congreso, como de hecho sucede ahora mismo. Desde esa posición, en efecto, el Presidente controlará indirectamente a los integrantes de los órganos autónomos. Y si el reparto cambia, entonces podrán formarse gobiernos de coalición —como establece la reforma política ya en curso— cuyos integrantes también serán nombrados por el Legislativo tras el acuerdo entre dos o más partidos. Pero el poder político no descansará en la presidencia por sí misma, sino en su capacidad para mantener cohesionado a su partido o a su coalición.
Nadie sabe para quién trabaja: las autonomías nacieron para honrar el predominio de los ciudadanos y fortalecer el control democrático de los gobiernos. Pero hoy se han convertido ya, inexorablemente, en el medio para consolidar el poder de los partidos. He aquí el nuevo modelo mexicano. Tres hurras a la clase política que nos gobierna.
Fuente: El Universal