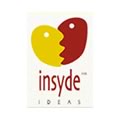Hace poco más de 30 años, era comúnmente aceptado que el Presidente tuviera a su disposición una tajada del presupuesto que no era sujeta ni a comprobación ni a auditoría. La famosa “partida secreta” era uno de los reductos del régimen presidencialista-autoritario que no correspondía al paisaje político y social del momento. Con las herramientas jurídicas que había (el derecho de petición) la organización civil Alianza Cívica solicitó al Ejecutivo: el organigrama de la Presidencia de la República, el presupuesto aprobado por el Congreso y el ejercido hasta ese momento, el salario mensual del Presidente y su declaración patrimonial. Lo que en ese momento se convirtió en una auténtica batalla que permitió conocer que el Presidente contaba con poco más de mil doscientos millones de pesos para sus “chicles”, fue un importante precedente que dio origen al reconocimiento del derecho de acceso a la información pública y al marco normativo que hace posible la transparencia de actos, hechos y montos de interés público.
El pasado jueves, se libró otra batalla del mismo calibre: los diputados decidieron aprobar por una aplastante mayoría de 385 votos a favor y solo 24 en contra, la Ley General de Transparencia que el Senado -de la mano de organizaciones sociales, académicos y órganos garantes- estuvo trabajando durante meses. Esta ley no significa un acto de fe ni tampoco se queda en una formulación políticamente correcta. Retomando las mejores prácticas de transparencia a nivel nacional e internacional es una ley exhaustiva que contiene varias disposiciones como la prueba de daño o de interés público orientadas a evitar el cierre discrecional de la información. A partir de ahora, no se podrá usar como pretexto la seguridad nacional para no brindar información de interés público (como lo quiso en su momento la PGR con el Caso Monex o la información sobre policías cesados en el país) ni tampoco se podrá ocultar información sobre los beneficiarios de condonaciones fiscales, por mencionar sólo algunas. También expone 15 causales de sanción en caso de que no se cumpla con las disposiciones lo cual evita depender de la buena fe de quienes están obligados a producir y hacer pública la información.
Todas estas disposiciones están destinadas a abonar a la legitimidad y certeza de las decisiones públicas, a la autocontención de los funcionarios que se saben vigilados por la ciudadanía, a la credibilidad del gobierno, a la evaluación de los actos públicos y a la retroalimentación a través del ejercicio del voto, los medios de comunicación o las diferentes expresiones sociales.
Es indudable que el contexto electoral facilitó que se abrieran las puertas y los votos del Congreso. Sin embargo, la experiencia inmediata muestra que los enemigos de la transparencia están ahí, son muchos y de todos los colores partidistas por lo que en lo subsiguiente se requerirá de vigilancia ciudadana. Además de la difícil ruta de adecuación normativa que está pendiente a nivel federal y en los estados y municipios; falta la aprobación de recursos técnicos, humanos y financieros necesarios para el desarrollo de la ley, también es indispensable la formación de capacidades y la eliminación de inercias políticas y burocráticas que fomentan la cultura del secreto. En este sentido, no será extraño presenciar plazos incumplidos o acciones limitadas bajo pretexto de la ineficiencia, el alto costo burocrático o la excesiva injerencia de los ciudadanos en asuntos del gobierno. También se pueden dar fenómenos como el del Estado de México en donde con un claro tinte electoral, se aprobó hace un par de semanas una reforma en transparencia muy por debajo de los estándares de la ley general. Para que se haga realidad, la transparencia tendrá que pasar de un ideal normativo a ser una forma de gobierno y un estilo de vida que favorezca la expresión del derecho ciudadano, un derecho que como ningún otro sirve para potenciar otros derechos.