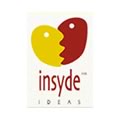La lucha por la autonomía y la libre determinación la han dado históricamente los pueblos y comunidades, con independencia de su reconocimiento pleno por parte del orden jurídico mexicano. Se trata de una causa permanente por hacer valer sus modos de vida y su diversidad cultural, primero frente a la conquista española, luego ante la imposición de un Estado nación único y también frente al modelo de saqueo y despojo capitalista sobre sus territorios y bienes comunes, exacerbado en las últimas décadas.
Sin embargo, la exigencia por el reconocimiento de los derechos colectivos ha sido parte importante de las estrategias de lucha de las poblaciones originarias con miras a contar con mayores garantías que les permitan un ejercicio efectivo de sus derechos humanos y una relación en condiciones de igualdad y no discriminación con el Estado mexicano. En este sentido, el hito que significó el levantamiento zapatista de 1994 y la firma de los Acuerdos de San Andrés fue un parteaguas para plasmar a nivel constitucional en 2002 derechos fundamentales que no habían sido reconocido por la carta magna mexicana.
A pesar de lo anterior, este esfuerzo quedó trunco, en primer lugar, por las restricciones propias de aquella reforma, que relegó a los pueblos a sujetos de “interés público”, bajo la lupa del Estado mexicano y sometió al control férreo de las entidades federativas el alcance de la libre determinación y la autonomía en cada Estado. Por otra parte, las modificaciones constitucionales y legales para favorecer las políticas neoliberales derivadas de la firma del TLCAN en las décadas de los noventa, derivó en un andamiaje jurídico que privilegió el acceso de los grandes planes y proyectos de inversión en los territorios indígenas por encima de los derechos y formas propias de vida y desarrollo de las comunidades.